1. Nombre o nombres
Cancha de Almola. Cancha de Armola. Sierra
Almola (1.412 m) en Ceballos y Vicioso.
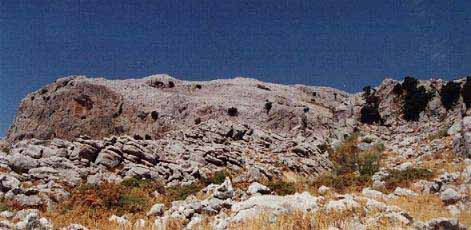 2.
Localización administrativa 2.
Localización administrativa
Término municipal de Cartajima.
3.
Localización a partir de un locus de
referencia
A unos 7 km al S cuarto SE de la ciudad de
Ronda.
4. Topografía
Entre el torcal de los Riscos de Cartajima,
al O, del que lo separa un muy definido paso
de montaña (en el que nace el arroyo de
Bolones, perteneciente a la cuenca del Genal)
que comunica el alto valle del Genal con la
planicie de Ronda, y la sierra del Oreganal
al E. El arroyo de Bolones la separa no sólo
de los Riscos de Cartajima, sino también del
sumamente conspicuo cerro Malhacer (1.154
m), al SO, acusadamente cónico, y del cerro
Gordo, ya al S de la carretera Parauta-Cartajima.
Por el N
vierte sus aguas al Guadalevín o Río Grande
de Ronda por diversos arroyos.
5. Motivación
(paisaje, geología, vegetación, fauna,
historia, obras humanas antiguas y modernas,
caminos antiguos y modernos, alrededores,
anécdotas...).
Posición
estratégica para la observación de la meseta
de Ronda, del valle del Genal y de la sierra
de las Nieves.
Testimonio de la
brutal deforestación de la provincia, de la
que quedan como testigos las grandes encinas
rupícolas de algunos cortados (cf. Cevallos
y Vicioso, pag. 29).
Impresionantes
tajos de la parte occidental del macizo (160
m verticales) que, durante la excursión, se
pueden contemplar desde abajo y desde lo
alto.
Parajes bellos en
su misma desolación y muy poco frecuentado
(no se perciben el paso destructor de los
amantes de la naturaleza).
6. Vértices
geodésicos
El más próximo es Jarastepar (1.425 m),
3.500 m al OSO.
7. Mapas
Hojas 15-44 (1051) Ronda y 15-45 (1065)
Marbella del Mapa Militar de España E.
1:50.000.
Hoja (1051) 1-4 del Mapa Topográfico de
Andalucía E. 1:10.000.
8.
Aproximación: carreteras, pistas
Circulando de San Pedro de Alcántara a Ronda
por la carretera A-376 y entre el PK 134 y
el PK 133, en las inmediaciones de una
gasolinera, tomamos una desviación hacia el
O señalada con el letrero Parauta-Cartajima-Juzcar
(carretera local MA-525). Enseguida
encontramos una nueva desviación a Parauta,
que ignoramos. Rodando camino de Cartajima
llegamos hasta el PK 2, en cuyas
inmediaciones la carretera presenta un
ensanchamiento que permite el
estacionamiento de varios coches; hay un
cartel con el letrero zona de campeo de
perros de caza. Aquí dejamos el vehículo.
9. Eventual
refrigerio
PK 135 de la A-376: El Navasillo.
PK 129 de la
A-376: Mesón Rondeño.
10. Altura y forma
1.409 m en el extremo SO del monte.
Parte alta amesetada, inclinada al N, de
forma aproximadamente rectangular, con
un eje ENE-OSO de unos 1.000 m y una
anchura de unos 500 m, con varias
dolinas bastante bien definidas en medio
de un lapiaz acuchillado que, en algunos
lugares hace penoso el caminar.
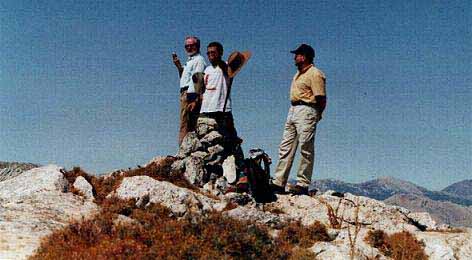
11. Desnivel: 455 m.
12. Distancia geográfica
1.100 m (distancia topográfica: 1.190
m).
13.
Distancia para el caminante
3,3 km.
14.
Pendiente teórica
41 % (ángulo:
22º 30´).
15. Pendiente para el caminante
13 %.
16. Tiempo de ascenso y de descenso
Ascenso 1 h
40 min.; descenso 1 h 15 min.
17. Itinerario organizado en hitos
Caminando por
la carretera hacia el O (hacia Cartajima)
y a unos 400 m de donde hemos dejado el
coche descubrimos en la pared rocosa de
nuestra derecha una colada calcárea,
como resultado de haber quedado al
descubierto, al hacer la carretera, una
cavidad de la roca caliza.
A unos 60-70 m de la colada de calcita
nos encontramos frente a un roquedo con
aspecto de torcal en el que destacan un
par de higueras rupícolas. Aquí la
carretera presenta una curva pronunciada
a la izquierda y junto a ella la arqueta
de un conducto que permite el paso del
agua de escorrentía bajo ella. Veremos a
nuestra derecha un cartel de chapa con
la leyenda coto privado de caza. En este
punto abandonamos el asfalto e iniciamos
el ascenso por la margen izquierda de la
vaguadilla (derecha según el sentido de
nuestra marcha). En el matorral Ulex
parviflorus, Retama sphaerocarpa,
Mercurialis tomentosa, Chamaepeuce
hispanica, Phlomis purpurea, Stipa
tenacissima, Daphne gnidium.
A los pocos
metros pasamos bajo los cables del
tendido telefónico, del que, por cierto,
se ha desprendido uno que cuelga casi a
ras del suelo.
Junto a la
vaguadilla quedan restos de muretes de una
mampostería muy grosera. El herbazal, en el
que abundan los cardos, está reseco, después
del tórrido verano, y precisamente toda esta
hierba seca hace más conspicuos los
capítulos morados de Atractylis gummifera,
en plena floración; también florecen Lactuca
perennis y Daphne gnidium. Rhamnus
myrtifolius se aferra a las piedras allí
donde ha conseguido medrar. En algunos
puntos emergen del suelo las partes
superiores de los bulbos de Urginea maritima,
que empieza a florecer.
Conforme subimos
va imponiendo cada vez más su presencia, a
nuestra izquierda, el muy cónico cerro
Malhacer, de 1.150 m.
Frente a
nosostros, que subimos hacia el NE, se
elevan unos peñones en los que crecen añosos
ejemplares de encina y de hiedra. Nosotros
los dejamos a nuestra derecha y marchamos
hacia el N, en paralelo a la pared rocosa,
para encontrarnos enseguida caminando por la
pista que se inicia en la carretera al S del
cerro Malhacer, a unos pocos cientos de
metros.
Tenemos frente a
nosostros una pared vertical de más de 100
m. Cuando llegamos allí donde la pista que
seguimos se pierde entre el pastizal, si
dirigimos la vista a nuestra derecha, hacia
el roquedo que prolonga hacia el S el
formidable tajo, divisaremos dos
entalladuras separadas por una eminencia
rocosa. Salvaremos el roquedo por la
entalladura más septentrional, dejando a
nuestra espalda el cerro Malhacer, los
Riscos de Cartajima y el macizo de
Jarastepar. Caminamos por un pastizal, que
se va convirtiendo en aulagar, en el que
abundan los majanos.
Al llegar a la
entalladura encontramos la habitual
alambrada, que en este caso será leve
obstáculo, junto a la que hay dos carteles
con la leyenda coto privado de caza, uno
mirando al O, y otro al E. Salvado el
obstáculo descendemos por un camino de
cabras a un llano herboso y, desde él,
iniciamos el ascenso hacia el N.
Salvados los
primeros repechos caminado por cuestas
terrizas y zonas aterrazadas, eludiendo los
majanos y las gleras, descubrimos frente a
nosotros una cueva en un cortado rocoso, a
mano izquierda y, sobre ella, una encina
rupícola; la cueva tiene 20-30 m de
profundidad, unos 10 m en su parte más ancha
y 5 m de altura; la espesa capa de
excrementos de ganado (varios decímetros)
denuncia su carácter de refugio para las
cabras y ovejas que hemos podido ver en
algunos momentos de nuestra ascensión.
Seguimos
ascendiendo teniendo siempre a nuestra
derecha cortados rocosos en los que destacan
las encinas y las hiedras. El herbazal está
compuesto aquí por numerosas especies de
cardos, todos ya con su parte aérea muerta,
y las únicas especies frutescentes son
algunos ejemplares desmedrados de Thymus
mastichina, Phlomis purpurea y Ulex
parviflorus. Caminamos entre gleras y
majanos y, por primera vez en nuestras
caminatas por estos parajes, encontramos en
el suelo un fragmento de fósil con aspecto
de Ammonoiseo.
En las parte alta
de la cuesta terriza, bajo los peñascales,
se conserva un matorral relativamente denso
de aulagas y allí termina el acantilado que
nos ha ido acompañando a nuestra derecha y
una senda bien marcada nos permite salvarlo
marchando hacia el E.
Seguimos esta
senda unos pocos metros y, precisamente un
poco antes de que inicie un acusado
descenso, si dirigimos nuestra mirada al N,
hacia arriba, distinguimos el camino que
sigue el ganado hasta la cumbre por el
terreno evidentemente removido y la piedra
caliza manchada de ocre por las pezuñas;
seguimos este camino, pasamos una
entalladura bien definida del roquedo y nos
encontramos en un llanete cubierto de un
herbazal. Estamos ya en la meseta de la
cumbre.
Ahora, para
alcanzar el punto más alto tenemos que
dirigirnos hacia el O (a nuestra izquierda,
por un lapiaz en la que la vegetación
predominante está formada por los pulvínulos
de Ptilotrichum spinosum, Phlomis crinita y
la cañaheja.
La cumbre está
marcada por un hito de groseros mampuestos.
En sus inmediaciones podemos asomarnos a los
acantilados que se asoman al puerto que nos
separa ahora del macizo de Jarastepar.
Regresamos por el
mismo camino.
Hitos propuestos:
aparcamiento, arqueta de la alcantarilla,
carril terrizo que se pierde en el pastizal,
entalladura con dos carteles de coto privado
de caza, cueva, aulagar en lo alto de las
cuestas terrizas, senda que se dirige al E,
llanete con herbazal al alcanzar la meseta
alta, cumbre.
18. Lo que se
divisa desde la cumbre (S, O, N, E)
Los Reales,
loma de Jardón, valle del Genal con
Parauta, los tejados de Igualeja,
Pujerra y Cartajima y, más al E,
Algatocín y Benarrabá, las montañas
gaditanas que avanzan hacia la punta de
Tarifa y, sobre las nubes, algunas
montañas de Marruecos, la meseta de
Jarastepar, estribaciones más
septentrionales de la sierra de Libar (sensu
amplio), el macizo de Grazalema,
Montejaque, la meseta de Acinipo, las
sierras de vecinas de Cádiz (Olvera,
Setenil), sierra de la Hidalga, Sierra
de las Nieves, con Enamorados, las tres
cañadas que suben desde la zona de
Quejigales, la Torrecilla, la nava de
San Luis, al pie del Alcojona, cubierta
de bosques, Cascajares, que enlaza con
sierra Palmitera, y sierra Bermeja, que
culmina en los Reales, con los que
comenzamos.
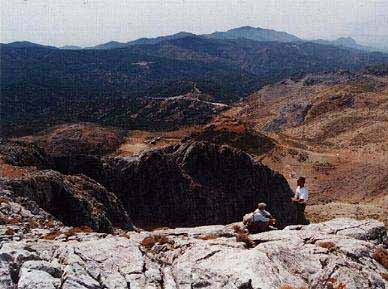 19.
Fechas de subida 19.
Fechas de subida
17 de septiembre del 2.000. Pepe
Mayorga, José Antonio Ruiz Heredia y
Luis Sarasola.
20.
Geología
La sierra Almola es un peñón de calizas
jurásicas rodeado de “capas rojas” del
Cretáceo superior.
21.
Vegetación
Lo más
interesante es el matorral de
Ptilotrichum spinosum con cañaheja y
Phlomis crinita de las zonas cacuminales.
22. Fauna
Un conejo,
cabras domésticas y una rapaz que
desapareció antes de que pudiéramos
sacar los prismáticos. Extrañamente las
chovas piquirrojas no dieron señales de
vida.
23.
Opciones alternativas en las
proximidades
Jarastepar y Riscos de Cartajima.
24. Connotaciones sexuales
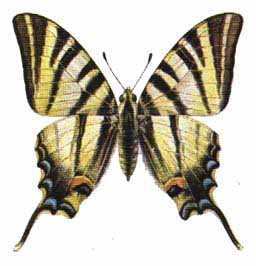 ADDENDA ADDENDA
Queridos amigos: Continuando mi esforzada
empresa de completar algunos de los
itinerarios que había redactado antes de que
Ernesto, nuestro padre, nos hiciera su
atinada, como no podía ser menos, sugerencia
sobre la conveniencia, y aún necesidad
imperiosa (diría yo), de incluir las
connotaciones sexuales de nuestros paseos,
paso ahora a redactar el punto 24 de
excursión a la Cancha de Almola. Sugiero que
cortéis y peguéis.
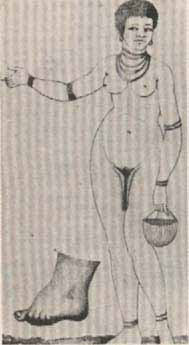 En
estas primeras excursiones (Cancha de Almola,
Cerro del Águila de sierra Alpujata...)
pudimos disfrutar de la presencia de la
segunda generación de diversas especies de
lepidópteros. Yo sólo soy capaz de
identificar en el campo las especies Papilio
machaon3 y Papilio podalirius3 (Iphiclides
podalirius L.), pero Juan Carlos nos llamó
la atención sobre varias otras y las puso
así, de alguna manera, en la primera plana
de nuestra atención (al menos de la mía). En
estas primeras excursiones (Cancha de Almola,
Cerro del Águila de sierra Alpujata...)
pudimos disfrutar de la presencia de la
segunda generación de diversas especies de
lepidópteros. Yo sólo soy capaz de
identificar en el campo las especies Papilio
machaon3 y Papilio podalirius3 (Iphiclides
podalirius L.), pero Juan Carlos nos llamó
la atención sobre varias otras y las puso
así, de alguna manera, en la primera plana
de nuestra atención (al menos de la mía).
Y ahora os pregunto: ¿en qué se puede pensar
al ver una mariposa de grandes alas en el
campo? No dudo de que vuestra respuesta
coincide con la mía: en la vulva, pero,
¡atención!, no en cualquier vulva, sino en
la vulva de la mujeres hotentotas, tal y
como se nos ofrece a la vista en la postura
de máxima abertura de piernas (cf. foto
adjunta).
Contra lo que
se pueda pensar los hotentotes no son
negros, no pertenecen al grupo de las razas
negras o melánidas, sino, más bien, al de
las llamadas razas primitivas, junto con los
aborígenes australianos, los pigmeos y los
veddas de Ceilán.
De hecho los
hotentotes se incluyen, junto con los
bosquimanos, en la denominada raza khoisan
(de khoikhoi -nombre aborigen de las gentes
que fueron llamadas hotentotes por los
holandeses- y san -denominación propia de
los bosquimanos, del holandés boschjesman u
hombre del bosque), pero podemos dejar de
momento a los bosquimanos del Kalahari, que
parecen ser el tipo original de la raza y
los habitantes conocidos más antiguos de
África, y centrémonos en los khoikhoi u
hotentotes , de la región de El Cabo y del
río Orange. Estas gentes han sido objeto de
especial atención por parte de los
antropólogos físicos, ya que fueron las
primeras personas de esta raza que cayeron
en manos de los europeos, y porque a causa
de ciertos caracteres anatómicos y
fisiológicos, sobre todo la distribución de
los grupos sanguíneos, recuerdan al grupo de
razas amarillas o xantodermas, por lo que
hay quienes los consideran como el vestigio
de una antigua población mongoloide de
África.
Entre los
rasgos anatómicos que se consideraron
propios de esta raza están la esteatopigia,
o adiposis exagerada de las nalgas, y la
longuininfia (delantal) o hipertrofia de las
ninfas o labios menores de la vulva.
¡Cómo me
gustaría poder extenderme sobre temas tan
apasionantes como la esteatopigia o la
organización social de los khoisan! Pero la
obligación manda y es la vulva,
inmisericorde, la que reclama ahora mi
atención.
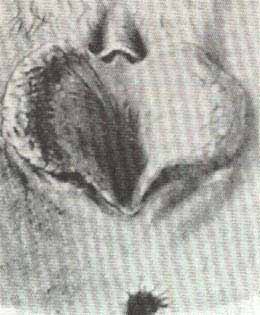 He
aquí las palabras de Cuvier: Los labios
mayores, poco pronunciados, interceptan un
óvalo de 4,5 a 5 pulgadas de longitud; del
ángulo superior desciende entre ellos una
prominencia semicilíndrica de
aproximadamente media pulgada de espesor,
cuya extremidad inferior se ensancha, se
bifurca y se prolonga en dos pétalos
carnosos (así dice Cuvier, pero yo prefiero
ahora pensar en dos alas) arrugados, de 2 a
2,5 pulgadas de longitud por 1 a 1,5 de
anchura. Cada uno de ellos es romo en el
extremo; su base se ensancha y desciende a
lo largo del borde interno del labio mayor
de su lado, y se transforma en una cresta
carnosa que termina en el ángulo inferior
del labio mayor. Si se levantan esos
apéndices, forman juntos una figura de
corazón cuyos lóbulos son estrechos y largos
y cuya parte media la ocuparía la abertura
de la vulva. Hasta aquí Cuvier. He
aquí las palabras de Cuvier: Los labios
mayores, poco pronunciados, interceptan un
óvalo de 4,5 a 5 pulgadas de longitud; del
ángulo superior desciende entre ellos una
prominencia semicilíndrica de
aproximadamente media pulgada de espesor,
cuya extremidad inferior se ensancha, se
bifurca y se prolonga en dos pétalos
carnosos (así dice Cuvier, pero yo prefiero
ahora pensar en dos alas) arrugados, de 2 a
2,5 pulgadas de longitud por 1 a 1,5 de
anchura. Cada uno de ellos es romo en el
extremo; su base se ensancha y desciende a
lo largo del borde interno del labio mayor
de su lado, y se transforma en una cresta
carnosa que termina en el ángulo inferior
del labio mayor. Si se levantan esos
apéndices, forman juntos una figura de
corazón cuyos lóbulos son estrechos y largos
y cuya parte media la ocuparía la abertura
de la vulva. Hasta aquí Cuvier.
En nuestros
días se sabe que esta disposición,
considerada como una característica racial
durante mucho tiempo, ni es congénita ni es
específica.
Las dudas
aparecieron cuando algunos investigadores
dieron cuenta de los siguientes hechos.
1o. Dickinson midió ninfas de 7 a 9 cm en
mujeres blancas (frente a una media de 3 a 4
cm).
2o. Se comprobó que no todas las mujeres
hotentotas presentaban longuininfia.
Fue finalmente
la antropología cultural la que explicó el
fenómeno: la longuininfia es adquirida por
manipulación repetida de las ninfas:
1o. Las
muchachas mayores someten a las más jóvenes
a estiramientos y tracciones de sus labios
menores.
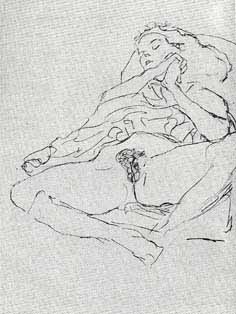 2o.
Lo mismo hacen entre sí las adultas, cosa
que se considera como un gesto de elemental
cortesía. 2o.
Lo mismo hacen entre sí las adultas, cosa
que se considera como un gesto de elemental
cortesía.
3o. Los
hombres adultos participan, mediante
maniobras digitales y bucales, en el
desarrollo de las ninfas y del capuchón del
clítoris.
4o. En algunas
ocasiones, si se considera necesario, se
sujetan pesos a los labios menores para
estimular su dilatación.
5o. Sólo las
hotentotas olvidadas tienen las ninfas
normales. En efecto, para gustar, una
muchacha hotentota debe tener un delantal
muy desarrollado; tirar de los labios
menores de una amiga es, pues, una
deferencia comparable a las atenciones de
peinado o de maquillaje que practican entre
sí las mujeres civilizadas.
 Y
es este quinto y último punto el que más me
interesa destacar. Los pueblos que han
crecido en las religiones del libro1
(judíos, cristianos y musulmanes) comparten
el tabú ante el contenido de la hendidura
vulvar. El clítoris y los labios menores son
órganos repugnantes, y hasta culpables. Y
es este quinto y último punto el que más me
interesa destacar. Los pueblos que han
crecido en las religiones del libro1
(judíos, cristianos y musulmanes) comparten
el tabú ante el contenido de la hendidura
vulvar. El clítoris y los labios menores son
órganos repugnantes, y hasta culpables.
Algunos
musulmanes1 llegan al extremo de destruir
esas partes que les turban por la escisión,
a veces agravada por la infibulación2.
Entre los
europeos el tabú se manifiesta como un tabú
estético. El clítoris y las ninfas no se
representan en el arte occidental hasta la
gran revolución sexual moderna, excepto en
la representaciones específicamente
eróticas, como os muestro con las
ilustraciones adjuntas.
No quisiera
privaros de las bellas imágenes con las que
mi favorito, Gustav Kimt, rompe el tabú a
principios del siglo XX.
NOTA 1. Sería
injusto por mi parte si no reconociera aquí
que esta actitud era compartida por muchos
pueblos fetichistas africanos antes de tomar
contacto con el cristianismo o el islam.
NOTA 2.
Operación destinada a impedir el coito.
consistente en la introducción de un ancho
anillo entre los grandes labios de la mujer.
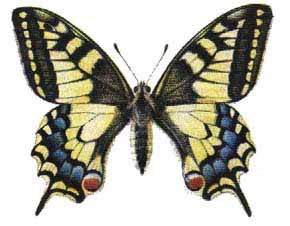 NOTA
3. Apolodoro y Filóstrato nos cuentan que
cuando el sufriente Filoctetes, obedeciendo
a la voz de Heracles (ya divinizado),
accedió a acompañar a Odiseo y Diomedes a
Troya con su famoso arco, para que así se
cumpliera la profecía de Calcante, los
griegos, a su llegada al campamento, lo
bañaron con agua dulce y dejaron que
durmiera en el templo de Apolo, y, mientras
dormía, el cirujano Macaón le cortó de la
herida la carne podrida, vertió en ella vino
y le aplicó hierbas curativas y la piedra
serpentina; pero algunos dicen que Podalirio,
el médico hermano de Macaón, se encargó de
la curación. NOTA
3. Apolodoro y Filóstrato nos cuentan que
cuando el sufriente Filoctetes, obedeciendo
a la voz de Heracles (ya divinizado),
accedió a acompañar a Odiseo y Diomedes a
Troya con su famoso arco, para que así se
cumpliera la profecía de Calcante, los
griegos, a su llegada al campamento, lo
bañaron con agua dulce y dejaron que
durmiera en el templo de Apolo, y, mientras
dormía, el cirujano Macaón le cortó de la
herida la carne podrida, vertió en ella vino
y le aplicó hierbas curativas y la piedra
serpentina; pero algunos dicen que Podalirio,
el médico hermano de Macaón, se encargó de
la curación. |